DE LA MESA A LA CLÍNICA
De la Mesa a la Clínica
Crónica
de un domingo electoral con bisturí incluido
La mañana
del 5 de octubre de 2010 amaneció con una mezcla de deber cívico y pesadez
estomacal. Me presenté puntualmente en el colegio José Granda de San Martín de
Porres a las 6:47 de la mañana. Como es costumbre en mí, conté cuántos estaban
por delante en la cola: treinta y siete. Salí de casa con el estómago
intranquilo, luego de beber una taza de anís caliente. No había dormido bien.
La madrugada fue una batalla contra un dolor persistente, herencia del seco que
había cenado la noche anterior, generosamente servido con cancha y queso
chiquiano.
Todo
empezó el sábado, en plena actividad preelectoral. Nos citaron a las 7 de la
noche en el local de Fuerza Social para recoger las credenciales de personeros
y recibir una rápida capacitación. Éramos unos cincuenta. Entre bromas y
preguntas punzantes, el expositor fue despejando dudas. Terminé la jornada a
las 9:15 p. m., sin mucho apetito, pero con esa costumbre doméstica de
preguntar: “¿Qué hay para cenar?”. “Un rico seco”, fue la respuesta. Y sin
pensarlo, me serví. Antes, a las 5:45, había tomado un té con pastel de mil
hojas —lonche poco habitual para mí, como si presintiera que esa noche sería
distinta—.
La cena
fue buena, tanto que después me senté frente al computador, con la televisión
al fondo, sintonizando los viejos programas de humor. Acepté un refresco de
congona y, a los pocos minutos, comenzó un dolor creciente en la boca del
estómago. Lo intenté con té caliente, pero apenas soporté dos sorbos. Me fui a
recostar, pero no hallé consuelo. El dolor era como un hierro candente alojado
en el centro del pecho.
Mi
hermana me acompañó a la clínica Cayetano Heredia. Eran casi las doce y
cuarenta. Me atendieron con profesionalismo y me colocaron medicamentos
endovenosos. Permanecí allí unos 45 minutos, lo suficiente para que el dolor
cediera, aunque una incomodidad persistente se quedó conmigo.
A la
mañana siguiente, con el compromiso electoral por delante, me vestí, tomé otra
taza de anís caliente y salí rumbo al colegio. El local era un hervidero de
colas divididas: miembros de mesa por un lado, votantes y personeros por el
otro. El retraso era evidente. Nuestra reunión con coordinadores debía empezar
a las 7:15 a. m., pero la espera se prolongaba. En ese tiempo, reflexioné: el
país se construye también desde esas demoras, desde los detalles, desde los
actos silenciosos de ciudadanos comprometidos.
La
instalación de las mesas fue una odisea. A un costado, un hombre alterado fue
retirado por la policía tras resistirse con insultos a dejar un aula. En
contraste, presencié una escena que me reconcilió con el civismo: una joven
madre llegó con su bebé en brazos, y una miembro de mesa cargó al niño mientras
ella votaba. Ese gesto simple y generoso me recordó que todavía hay esperanza.
Que el Perú también está hecho de brazos que sostienen y no solo de voces que
gritan.
Poco
antes de las 11, voté. La incomodidad en el estómago regresaba. Salí a la
calle, saludé a algunos vecinos, rechacé las tentaciones de las carretillas que
vendían desde marcianos hasta sánguches. Preferí volver a casa a beber algo
caliente. Entonces, mi sobrino me ofreció un Sal de Andrews: “Esto te limpia el
estómago”, dijo. Le hice caso. Fue como echar gasolina a un trapo encendido.
El dolor
resurgió con fuerza. Decidí regresar a Emergencia. Me atendieron igual de bien,
pero el médico fue claro: “Aquí no hay ecógrafo hasta el lunes. Necesita
hacerse una ecografía en otra clínica”. Así comenzó un nuevo trayecto, esta vez
en busca de imágenes médicas y certezas quirúrgicas.
La
primera opción fue San Pablo, pero el ambiente me inquietó. Recordé que mi hermano
había sido operado en la Clínica Internacional. Decidimos ir allá. En el taxi,
escuché por RPP el flash electoral: Susana Villarán ganaba la alcaldía. Sentí
una tibia satisfacción. El esfuerzo, el compromiso, no habían sido en vano.
En la
Clínica Internacional, tras la ecografía, el diagnóstico fue directo: vesícula
inflamada, operación urgente esa misma noche. Eran casi las seis de la tarde.
El doctor Alarcón se encargaría de la cirugía. El miedo vino en silencio,
disfrazado de dudas: “¿Y si no es la vesícula? ¿Y si mañana mejora?”. Pero
también estaba el recuerdo reciente de los cólicos, y la razón me susurró: “No
hay tiempo que perder”.
Pasé por
todas las evaluaciones preoperatorias, me pusieron la bata y me acostaron en la
camilla. Me despedí de mis hermanos con una calma construida. Mientras
avanzábamos por los pasillos, mirando el techo y las luces blancas, sentí que
estaba dentro de una escena de película. Pero esta vez, yo era el protagonista.
En la
sala, las voces del equipo discutían el menú de la cena —pollo a la brasa,
pizza—. Irónico: los mismos manjares que me habían llevado hasta allí. Un
médico se acercó: “Le vamos a poner la anestesia general. Sentirá un mareo
leve…”. Asentí.
Y
entonces, oscuridad.
Desperté
con una voz que me llamaba: “Señor Agustín”. Respondí. “Ya terminamos, lo
llevamos a su habitación”.
La
operación había sido un éxito. No sentía dolor. Recordé los cólicos y, por un
instante, dudé: “¿Y si no era la vesícula?”. Razoné enseguida: “Ellos saben lo
que hacen, son profesionales”.
Al final,
regresé a casa con una resolución nueva: cuidarme. Adiós a los platos grasosos,
a las tentaciones de la calle. Bienvenida la dieta, pero también, bienvenida
esa nueva percepción del cuerpo como territorio sagrado, donde el deber y la
fragilidad se cruzan.
Ese día,
mi civismo y mi salud compartieron el mismo destino: el de un ciudadano que
votó por su ciudad… y terminó en quirófano. Cosas que solo pasan en el Perú.
Agustín
Zúñiga Gamarra
7 de Octubre de 2010




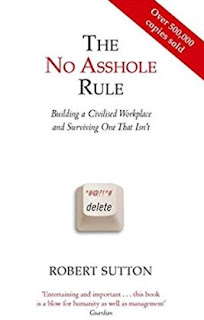

Comentarios